En la liturgia del Domingo de Ramos, que nos introduce en la Semana Santa, iniciamos la celebración con el Evangelio de San Mateo que nos sitúa ante la entrada de Jesús en Jerusalén. Allí deja constancia, en el relato, que “toda la ciudad se sobresaltó”. Así preguntaban sus habitantes “¿quién es éste?”, y la respuesta del pueblo de discípulos que le acompañaba era: “Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”. Entraba como rey para liberar de toda esclavitud, del pecado y de la muerte.
Desde entonces, Él, sigue entrando en nuestros pueblos y ciudades, acompañado por un pueblo de discípulos que proclaman la alegría que procede de Él, de su liberación; la alegría del Evangelio. Y sigue entrando no con poder, sino con bondad; no para afirmar su fuerza o para salvarse a sí mismo, sino para liberar del pecado y de la muerte a los demás. Así carga la cruz de todos, especialmente la de los más pobres y desamparados.
La cruz es la conclusión del camino de Jesús, su culminación a la que libremente se ha encaminado. Así la liturgia del Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa, nos introduce en la paradoja de la alegría del anuncio del Evangelio y la pasión y cruz del amor. No hay separación entre el rostro bueno que entra en la ciudad y el rostro sufriente que cae bajo el peso de la cruz y en ella muere.
Vamos a entrar en los días santos, en ellos todo parece cambiar: Ya no gritará el pueblo ¡Hosanna!, sino ¡Crucifícalo!; no será un pueblo alegre, sino una multitud enfurecida que prefiere a un criminal, Barrabás, e insulta y condena a Jesús. En medio de la locura, tan solo algo no cambia: el rostro de Jesús, que permanece bueno, misericordioso, lleno de amor.
El amor de Jesús no es entendido por los sacerdotes, los escribas, los fariseos, tan llenos de su religiosidad formal y sin misericordia. Para ellos la cruz es el final de Jesús; ya no puede ni hablar, ni curar, y así todos se burlan de Él: “A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse”. Todo parece oscurecerse. Pero en aquella cruz Él revela hasta qué punto nos ha querido a nosotros y a todos. Sin límite. Así morirá perdonando, mostrando su amor que pide rezar por los perseguidores, amar a los enemigos, dar la vida por todos.
Aquella muerte, aquel amor, rasgó en dos el velo del templo, hizo temblar la tierra y romper las rocas y retiró muchas losas de los sepulcros, observa S. Mateo. Aquella cruz comenzaba a trasformar el mundo, a cambiar la tierra y los corazones. El centurión romano y los soldados exclamaban: “Verdaderamente éste era Hijo de Dios”.
En efecto, contemplaremos en estos días santos que la muerte no vence, no es la última palabra, que el amor de Dios es más fuerte. El amor de Jesús es el don de estos días. Y nosotros haremos bien de invocarlo y acogerlo en nuestro interior. Es el amor que nos permite seguir amando a los pobres, estar junto a los vencidos, curar a los enfermos, consolar a quienes sufren, acompañar a los ancianos, hacer crecer en la paz a los pequeños.
Es con este amor, acogido de verdad en el corazón y sembrado en nuestros pueblos y ciudades, con el que podemos vencer al mal y a la muerte y anticipar la venida del reino de Dios. Es la vocación que hemos recibido, no vivir para nosotros mismos sino para el Señor y para comunicar el Evangelio hasta los extremos de la tierra.
En esta Semana Santa, elevemos los ojos de nosotros mismos y fijémonos en aquel rostro bueno y misericordioso que no deja de mirarnos. Imitemos a aquellas mujeres, entre ellas eminentemente su madre, que, a diferencia de los discípulos, se han quedado junto a Él. Veremos sus ojos abatidos por el dolor pero llenos de amor y misericordia por nosotros, por los pobres, por la humanidad entera. Es la gracia propia de estos días, de esta Semana Santa. El seguirá mirándonos como hace todos los días desde la cruz, desde el altar, y nos tocará el corazón.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.




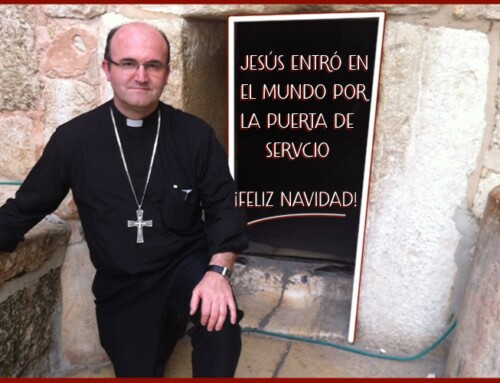

Deje su comentario